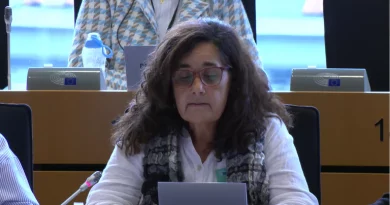La crisis inmobiliaria europea amenaza los cimientos de la democracia
Las viviendas asequibles construyeron el contrato social de la posguerra; su ausencia actual alimenta el extremismo político.
Cada otoño, millones de estudiantes europeos regresan a los campus universitarios, y a la persistente y sin resolver pesadilla de encontrar una vivienda asequible. Para muchos jóvenes, encontrar un lugar donde vivir se ha convertido no solo en un reto logístico, sino en una prueba financiera que puede arruinar su futuro. El aumento vertiginoso de los alquileres está transformando la educación superior de un bien público a un privilegio de élite. A pesar de haber sido admitidos en los programas de sus sueños, algunos estudiantes se ven obligados a abandonar, no por falta de capacidad, sino porque simplemente no pueden permitirse vivir.
Las instituciones públicas están dando la voz de alarma sobre las implicaciones más amplias de esta crisis de la vivienda para la juventud europea. Eurofound advierte que «la vivienda inasequible es un motivo de gran preocupación en la UE. Conduce a la falta de hogar, la inseguridad de la vivienda, las dificultades económicas y la vivienda inadecuada. También impide que los jóvenes abandonen el hogar familiar». Estos problemas, señala la agencia, afectan a la salud y el bienestar de las personas, encarnan condiciones de vida y oportunidades desiguales, y dan lugar a gastos sanitarios, reducción de la productividad y daños medioambientales.
La vivienda, que en su día fue un pilar fundamental de la recuperación y la cohesión social de la posguerra, se ha transformado trágicamente en una mercancía: un vehículo de inversión para los ultra ricos, un lucrativo alquiler a corto plazo para turistas y un sueño cada vez más inalcanzable para quienes se esfuerzan por establecer una vida independiente. En las últimas décadas, el mercado inmobiliario residencial ha sido descaradamente secuestrado por la especulación financiera desenfrenada, que antepone los beneficios a las necesidades humanas y convierte las viviendas esenciales en activos de lujo. Un indicador claro de esta crisis: uno de cada cinco europeos de entre 30 y 34 años sigue viviendo con sus padres, un fenómeno que pone de relieve no solo la evolución de la dinámica cultural, sino también las profundas barreras económicas sistémicas que impiden alcanzar la edad adulta.
El gran cambio
Esta crisis de la vivienda trasciende la política contemporánea, ya que tiene sus raíces en cambios generacionales e históricos que han invertido la promesa de progreso. Los jóvenes de hoy se enfrentan a una amarga paradoja: sus abuelos y padres disfrutaban de un acceso significativamente mayor a viviendas asequibles a pesar de vivir en las décadas materialmente más pobres tras la Segunda Guerra Mundial. En toda Europa, después de 1945, los gobiernos de ambos lados del Telón de Acero pusieron en marcha programas de vivienda masivos que hoy serían impensables. Italia construyó millones de apartamentos asequibles para alojar a los trabajadores del sur que emigraban al norte industrial. Francia, Alemania Occidental y el Reino Unido construyeron extensas urbanizaciones para los trabajadores migrantes que impulsaron el milagro económico de la posguerra.
Del mismo modo, en Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, la vivienda se consagró como un derecho fundamental de los ciudadanos de los Estados socialistas. Los trabajadores podían contar con viviendas cooperativas y públicas económicas para toda la familia, incluso en medio de la gran migración del campo a la ciudad que caracterizó la época. Estos programas no eran perfectos, pero ofrecían lo que las sociedades actuales, mucho más ricas, parecen incapaces de proporcionar: viviendas dignas y asequibles para la gente corriente.
Este precedente histórico plantea una pregunta inquietante que debería preocupar a los responsables políticos actuales: ¿cómo consiguieron los gobiernos más pobres de la posguerra construir millones de viviendas asequibles, creando las condiciones para una movilidad social y una estabilidad generalizadas, mientras que las democracias actuales, significativamente más ricas, abandonan en gran medida la provisión de vivienda a las fuerzas incontroladas del mercado? La respuesta no radica en la capacidad económica, sino en la voluntad política, y las consecuencias de este fracaso político van mucho más allá de las meras estadísticas. Son profundamente políticas, socialmente corrosivas y claramente desestabilizadoras para el tejido de las sociedades democráticas.
Cuna del extremismo
Uno de los principales factores que impulsan el alarmante auge de los movimientos de extrema derecha en las democracias consolidadas es la sensación generalizada de inseguridad, privación de derechos y abandono que sienten importantes segmentos de la población. Los trabajadores soportan una precariedad laboral cada vez mayor, atrapados en empleos mal remunerados e inseguros que no les permiten acceder a la propiedad de una vivienda. Los jubilados son testigos de la erosión y privatización implacables de los servicios públicos esenciales de los que antes dependían. Las generaciones más jóvenes se ven sistemáticamente excluidas de los hitos fundamentales de una vida adulta estable —empleo seguro, vida independiente, formación de una familia— que las generaciones anteriores daban por sentados.
Estas profundas inquietudes, exacerbadas por la inseguridad de la vivienda, crean un terreno fértil para los movimientos nativistas y xenófobos que explotan astutamente las quejas legítimas con promesas excluyentes. Abogan por viviendas y recursos exclusivamente para «nuestros propios ciudadanos», al tiempo que excluyen explícitamente a los inmigrantes, las minorías u otros grupos percibidos como forasteros. Esta narrativa desvía trágicamente la atención de los fallos sistémicos de las políticas que crearon la crisis de la vivienda en primer lugar, dirigiendo la frustración pública hacia chivos expiatorios en lugar de hacia soluciones genuinas. La extrema derecha no resuelve la crisis de la vivienda, sino que la utiliza como arma.
También existe un riesgo menos obvio, pero igualmente poderoso: la erosión de la propia legitimidad democrática. Cuando las instituciones no satisfacen necesidades básicas como la vivienda, la confianza en los procesos democráticos disminuye inevitablemente. A medida que el contrato social se desgasta, las alternativas radicales ganan atractivo, no porque ofrezcan mejores soluciones, sino porque prometen un cambio, cualquier cambio, respecto a un statu quo intolerable. El fracaso a la hora de abordar la desigualdad en materia de vivienda representa una vulnerabilidad democrática fundamental. Cuando los partidos mayoritarios no actúan, corren el riesgo de ceder este ámbito crucial a fuerzas autoritarias que ofrecen soluciones rápidas para unos pocos, en lugar de reformas estructurales para todos.
En este sentido, la crisis de la vivienda no se limita a los techos y los alquileres, sino que afecta al futuro de la propia democracia. Una generación privada de una vivienda estable es una generación con menos interés en el orden democrático. Tiene menos que perder con los experimentos políticos radicales y menos fe en las reformas graduales. Si las democracias europeas no pueden cumplir la promesa básica de proporcionar una vivienda, no solo provocarán una disfunción económica, sino también una catástrofe política. La cuestión ya no es si la crisis de la vivienda remodelará nuestra política, sino si la democracia sobrevivirá a la transformación.
Fuente: Europe’s Housing Crisis Threatens the Foundations of Democracy